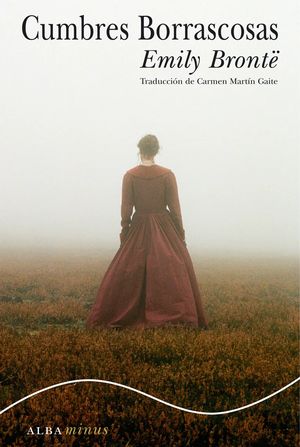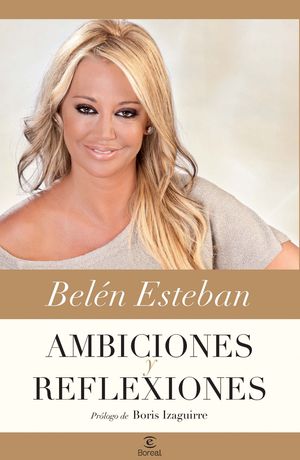Existen dos hechos en mi pasado que recuerdo con vergüenza y dolor. El primero es de una polémica que tuve con un compañero de la universidad de La Habana sobre los posibles errores cometidos por Fidel Castro durante su gobierno. Yo defendía, con la exaltación de mis diecinueve años y la información parcial sobre la historia de Cuba que poseía entonces, que el comandante nunca se había equivocado. Nunca sabré si el hecho de defender esa postura me habrá salvado de que no me expulsaran de la universidad porque al terminar la discusión mi interlocutor sacó un carnet donde iban unidas las siglas UJC-MININT (Unión de Jóvenes Comunistas-Ministerio del Interior), que equivale a decir lo mismo que era un chivato a las órdenes del sistema.
El otro hecho fue un año y medio, o quizá dos y algo más después del anterior. En medio de mi fervor de defensa de lo que en ese día llamaba «la revolución cubana», había solicitado, y me aceptaron después, el ingreso voluntario a la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero esto en sí mismo no me avergüenza: creía en esas ideas con veinte años y creo que cualquiera que hubiera recibido mi educación –anti-educación, diría hoy– no habría sido diferente. Lo que realmente me avergüenza es que como parte de esa organización mentirosa me vi instado a participar en una “misión” que consistía en reventar, en caso de producirse, una manifestación de grupos opositores al régimen, contrarrevolucionarios según el lenguaje oficial, que por suerte nunca se celebró.
Con el tiempo llegaron dudas sobre el sistema, y con las dudas surgió una curiosidad desmedida por conocer más. Hoy para mí el «comandante» se ha convertido en dictador y la «revolución» en un sistema opresor y caduco. Mi vida ha cambiado, los años me han hecho madurar –o casi– me han traído equilibrio emocional e intelectual. Las ideas que asumí de mis padres y de la sociedad enfermiza donde nací y me eduqué no significan nada para mí. O peor, simbolizan algo contrario a lo que antes significaban. Incluso las ideas en las creo hoy no las defiendo embutido en traje de Dartagnán: si encuentro quien piensa diferente lo escucho porque una vez quizá creí como él o puede que yo piense diferente mañana. He aprendido a vivir en democracia, imperfecta, extraña, pero democracia.
Defiendo a ultranza que todas las ideas, incluso las más repulsivas, puedan ser defendidas con mesura y legalmente. Me repugna, por ejemplo, ver manifestaciones de ultraderecha que defienden que gente como yo, inmigrante en el primer mundo, no tenga los mismos derechos que un nacional, como si todos no fuéramos ciudadanos del mundo, hombres por sobre todas las cosas. Me repugna, por ejemplo, ver grupos de ultraizquierda con la bandera de la hoz y el martillo, defendiendo el sistema que más víctimas civiles ha causado en la historia de la humanidad. Algunos cifran las víctimas del comunismo en 105 millones 368 mil muertos contra los 20 millones que le reconocen los enemigos del fascismo a este último.
Pero la tolerancia puede más que mi repugnancia. Cada día, sin embargo, me cruzo con más personas que permitirían la segunda manifestación pero masacrarían la primera. El argumento es aparentemente sólido: los fascistas defienden un sistema de división por razas y el comunismo defendió, de forma equivocada, la igualdad de todos los seres humanos.
Es absurdo. El comunismo defiende un sistema donde no exista el ser humano sino el colectivo, suprime al individuo en bien de la masa, y si el individuo se revela se le suprime. Ese es el comunismo verdadero y se parece espantosamente al régimen fascista tal y como lo conocemos. La tolerancia de las personas que nunca han vivido en el comunismo, en especial en España, tiene raíces históricas.
El hambre voraz de territorios de Adolf Hitler en el siglo XX ocultaba el apetito de los soviéticos. Si Estados Unidos se unió a los aliados –al que pertenecía la Unión Soviética– es porque más peligroso era entonces el fascismo que el comunismo. Pero la historia provocó unos perdedores de los que sabemos sus barbaridades, pero ocultó las de sus vencedores que más tarde, cuando el mundo había cambiado, ya no se vieron con la misma crueldad que tuvo el fascismo. La esvástica provoca miedos y ascos en casi todas las personas que conozco, pero la hoz y el martillo no se ve, de forma equivocada, con la misma repugnancia. Auschwitz ha disimulado el gulag y las UMAP –nombre cubano de los campos de concentración–, la Segunda Guerra Mundial ha disimulado el goteo de víctimas que sigue provocando el comunismo cada día.
Son dos ideas repulsivas, iguales en sus cimientos, opresivas por igual del ser humano. Y estoy dispuesto a amparar y proteger el derecho de sus defensores a expresarlas legalmente siempre que me permitan a mí criticarlas como lo hago ahora. El mundo sería un sitio mejor si somos capaces de comprender que lo que hoy defendemos puede ser motivo de risa mañana. Nunca olvidemos que existió una iglesia que reprendió y tostó en la hoguera a quien creyera en el sistema heliocéntrico y que en el mundo de hoy existe un sistema que todavía considera impuras a las mujeres como se creyó durante siglos en nuestro mundo occidental. La grandeza de la democracia está en que todos sus integrantes tengamos la tolerancia necesaria para apreciar con normalidad una manifestación de ultraderecha en una plaza donde mañana veremos, también con normalidad, otra de inmigrantes pidiendo la igualdad con los nacionales.
Tolerar a mi oponente es siempre lo más difícil y no todos estamos dispuestos a ello. Tenemos que ser capaces de aceptarlo o podremos defender un día que un dictador no tiene culpas sobre el régimen que provoca o reprimir la libertad de los demás a expresar su desacuerdo con el mundo en que vive, como estuve dispuesto a hacer yo con veinte años.